 2ª Parte: “El silencio y lo sagrado”
2ª Parte: “El silencio y lo sagrado”
Breve clarificación de unos conceptos
Hay que clarificar, de entrada, algunos conceptos de uso común. Hay que distinguir entre sagrado /profano, trascendente/ inmanente (o mundano) y religioso/secular. Los conceptos sagrado, trascendente y religioso no son sinónimos. El concepto de sagrado apunta a un fenómeno antropológico universal que resulta de la experiencia humana de fenómenos extra – cotidianos. El concepto de trascendente designa las representaciones de una separación entre la esfera de lo divino y la de la realidad terrestre: estas representaciones no constituyen en absoluto un fenómeno antropológico universal. En cuanto al concepto de religioso tiene sentido plenamente desde la aparición de la opción secular.
La sociedad del ruido
Arnoldo Liberman en su reflexión, ya mentada, “El otro silencio”, nos recuerda cómo George Steiner en El Castillo de Barba Azul hace una crítica demoledora de lo que él llama “la sociedad del ruido”. En nuestra sociedad la música estrepitosa, el estrépito en sí mismo, el aturdimiento feroz, han pasado a ser primordiales en nuestra vida cotidiana. Lo que antes era recogimiento, pausa reflexiva, comunicación serena y valiosa y que se realizaba en entornos silenciosos y en espacios íntimos, ahora estamos dominados por alborotadas y rotundas vocinglerías que no tienen límite y que invaden cualquier campo habitable. Vivimos en un mundo (y en una cultura) donde el silencio es un lujo prohibido, una antigualla recordada pero estéril, un deseo o un anhelo oculto pero difícil de hallar. El ruido ha creado cultura (si así puede decirse) pero esta cultura es intolerante, totalitaria, inexpresiva, ensordecedora, “anda en ruidosa motocicleta” (como dice un amigo).
Cuando el silencio es necesario
En la compañía de Arnoldo Liberman, parafraseándole, quiero recordar la necesaria presencia del silencio en actos sustanciales del ser humano: leer, hacer el amor, asistir a un concierto, caminar por un parque, etc. Pero esos actos, aparentemente sólidos, así como la instrumentalización de los clásicos ritos iniciáticos del sentido de la vida, resultan un actual sinsentido en la sociedad del ruido, y que exigen un esfuerzo y un valor. El silencio es un enemigo del ciudadano y del habitante de la metrópolis, es un enemigo al que parece temerse porque nos llevaría a nuestros propios interrogantes y a nuestras verdades más íntimas. Lluís Duch, el monje intelectual heterodoxo del Monasterio de Montserrat, doctor en Teología y profesor de filosofía moral, pensador profundamente cristiano y humanista, autor de un pensamiento que ha calado escribe que “lo mejor de la religión es que crea herejes”. Es autor de una búsqueda que llamó “Dios después de Auschwitz” y ha insistido en que “sin ética no hay mística” y que “nadie debe sentirse extranjero” en el mundo. Señala que: “el hombre no puede prescindir de construir absolutos”, o si se quiere decir de otra manera, la idolatría es una presencia casi constante en la vida de los seres humanos. Es decir, el intento de dominar lo indomable, de expresar colectivamente lo inexpresable, de reducir lo indefinido a definido, son todas, formas que tenemos en el fondo para ejercer o controlar el poder o el miedo. Los seres humanos siempre queremos una referencia a algo que consideramos intangible, la necesitamos: es decir, siempre construimos lo sagrado, lo intocable, lo impalpable y esto es a causa de nuestra finitud. Las apetencias de infinito eran evidentes en la antigua URSS, en el nacionalsocialismo o, actualmente, en el American way of life, en todas partes, países de ruidos. Para muchos seres humanos la noche se ha tornado tan ruidosa como el día y una habitación silenciosa un infierno y una tortura”.
El silencio religioso de un creyente
Hay que aprender a callar, no temer el silencio, regresar a la palabra válida y al diálogo constructivo, redefinir el concepto mismo de la cultura: se trata de un mandato imperativo. Cabe decirlo enfáticamente: la palabra debe dejar que el silencio hable. Aprender que el silencio no es mudo, que – como lo decía nuestro querido e idolatrado Anton Bruckner- Dios estaba más cerca cuando callaba. Así en su impresionante Motete, “Locus iste”.
Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est. (Este lugar fue hecho por Dios, un sacramento de valor incalculable, libre de todo defecto).
El texto se centra en el concepto del lugar sagrado, basado en la historia bíblica de la Escalera de Jacob, el dicho de Jacob “Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía” (Génesis 28:16), y la historia de la zarza ardiente donde a Moisés se le dice “quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa” (Éxodo 3: 5). (Traducción de Enrique Yuste)
En el Oratorio Elías de Felix Mendelssohn, podemos escuchar levitando un fragmento que dice así:
ELÍAS: Señor, la noche cae a mi alrededor, ¡no estés lejos de mí! ¡No me escondas tu rostro! Mi alma está sedienta de ti, como la tierra árida.
UN ÁNGEL: Sal ahí fuera, y ponte en el monte ante Yavé y su gloria resplandecerásobre ti. Cubre tu rostro, pues Yavé está cerca.
CORO: (Elías) vio pasar a Yavé, y un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las piedras pasó delante de él, pero Yavé no estaba en elviento. Vio pasar a Yavé, y la tierra tembló y el mar rugió, pero Yavé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero Yavéno estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un ligero y suave susurro. Y en el susurro vino Yavé. [1]
¿Y si Dios se manifestara, no con truenos y relámpagos, terremotos y fuegos, esto es, no al modo de grandes tratados ni en fórmulas perentorias e impositivas, sino en la insinuación (“a Dios nadie le ha visto, jamás” dirá el teólogo y filósofo Bellet, recordando los textos de Juan el Evangelista), al modo de susurro, “brisa tenue”, como traduce Schökel el texto de arriba? Lo que exige un silencio
Como dice Roberto Calasso, “lo divino es aquello que Homo saecularis ha borrado con cuidado e insistencia. Lo ha suprimido del léxico de lo que existe. Pero lo divino no es como una roca que todos ven inevitablemente. Lo divino debe ser reconocido” [2].
Aquí nos topamos con lo que no pocos cristianos del mundo de hoy entienden y viven su fe en el Dios, como la que se manifiesta en Jesús de Nazaret, quien llama a su Padre con el término, cercano y respetuoso al mismo tiempo, de Abbà (termino arameo, el lenguaje de Jesús, que significa “mi padre”, “papa”, “aitatxo” en euskera). Es una oración en la que no se privilegia la oración de alabanza, ni la oración de agradecimiento, menos aún la oración de petición, sino la oración de escucha, de confianza y abandono. Es una oración de silencio.
El silencio “religioso” de un ateo
No hace mucho tiempo mantuve una larga conversación con un amigo, al que conozco bien, y con quien disfruto y aprendo conversando. Mi amigo, Dr. en Física y que trabaja en un centro de investigación de rango internacional, hace años que me confesó que era ateo. Ateo de convicción. Desde muy joven. Hablando de estas cosas, tras manifestarme su fascinación por la montaña, me confesó esto: “a menudo cuando estoy solo en la montaña, solo en el bosque nevado, tengo la certeza de que no estoy solo. En realidad, percibo, siento, que hay un espíritu, “el espíritu del bosque” que está ahí, que me protege, que me acompaña en la soledad y en el silencio de bosque”. Me recordó el libro de otro amigo que tituló “Sobre el Dios que está ahí” y no pude no decirle que no otra cosa era la experiencia religiosa. La experiencia religiosa no es otra cosa que lo que experimentamos en ciertas experiencias humanas, que no nacen en nosotros, que son externas a nosotros, con lo que, de entrada, derrumbamos las tesis de Feuerbach, a lo que denominamos, unos, experiencia religiosa, otros, experiencia secular o laica. Estamos ante lo sagrado en la terminología de Emile Durkheim.
Hans Joas, Habermas y Fraijó, ante el silencio de lo religioso en la sociedad de hoy
En la actualidad el individualismo es omnipresente. Incluso un individualismo, no necesariamente utilitarista ni egocéntrico, pues mira a la universalidad ética del comportamiento, por ejemplo, en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, en la custodia de la Tierra etc. Al mismo tiempo, en la cosmovisión judeo-cristiana, se habla expresamente de tradición bíblica, que incluye la tradición judía, así como la tradición cristiana. En la tradición bíblica el descentramiento moral es esencial. En esta concepción los seres humanos están obligados a tomar en consideración no solamente los otros seres humanos que pertenezcan a la misma familia, a la misma nación, a la misma religión, o la misma clase social sino a todos los seres humanos, comprendidas también las generaciones futuras. Es el “ethos del amor” bíblico.
Por otra parte, filósofos como Kant, Rawls y Habermas, han elaborado una orientación universalista de este tipo desarrollando en detalle la lógica de la reflexión y la discusión moral universal, bajo el prisma de una ética racionalista. Pero una cuestión queda sin respuesta, nos apunta Hans Joas:
¿qué es lo que tiene que motivar a los seres humanos a reflexionar a las cuestiones morales y a la significación que pueden tener para la forma como ellos conciben y llevan su vida, máxime cuando tal reflexión corre el riesgo de ir en contra de sus propios intereses? Otro punto todavía queda muy oscuro: ¿cómo llegar a los individuos sensibles a los sufrimientos de los otros, teniendo en cuenta qué es cierto que esta sensibilidad no es el resultado de una argumentación racional?
En esto reside, señala Joas, la superioridad de estos cristianos del amor – expresión a la que yo prefiero, la singularidad de estos cristianos del ethos del amor – incluso frente a formas de filosofía moral universalista y, evidentemente, frente a todas las formas de individualismo. La asunción de fe en un Dios que ama al hombre sin condiciones, conlleva una fe cristiana que puede, ciertamente, liberar el campo a la capacidad de amar, en los cristianos, y en todas las religiones del amor universal, sin condiciones y sin excepciones.
Pero, a la reflexión que acabamos de formular, parafraseando el texto de Joas, cuyo original es de 2014, hay que añadir la que realizó, años después Habermas, que presentamos a continuación. En efecto, Jürgen Habermas, a la demanda de “Le Monde des Livres” (“Le Monde“, 28/02/2018) redactó unas líneas sobre algunos de los temas centrales de su obra. Entre ellos su preocupación por encontrar un espacio a la creencia religiosa y a los creyentes, cuestión que le ocupa desde el final de los años 1990. Traigo aquí, traducido por mí, lo esencial de su aportación al cotidiano francés.
“Debemos reservarnos la posibilidad de traducir contenidos semánticos enterrados, provenientes de tradiciones religiosas, ya que pueden ensanchar el horizonte conceptual de nuestro discurso público y nuestras sensibilidades trastornadas (“sensibilités tourneboulées”). Conceptos filosóficos, por muy cargados que sean, como “poder de la voluntad “, “ley”, autonomía “, “individualidad”, “conciencia”, “crisis”, “historicidad” y “emancipación” se han abierto paso en nuestro vocabulario actual. Pero, a la luz de la historia de los conceptos, varios siglos de constante trabajo filosófico han demostrado indispensable la importación de intuiciones con connotaciones religiosas al espacio universalmente accesible de los fundamentos racionales. (….)
Esta elaboración discursiva de intuiciones enterradas no cuestiona en modo alguno el ateísmo metodológico practicado por los filósofos occidentales desde Hobbes y Spinoza. La moralidad basada en la razón tiene sus propios cimientos y no necesita apoyo religioso. El problema es más bien la desaparición de la solidaridad. Es legítimo que la moralidad racional atienda sus prescripciones, teniendo en cuenta al individuo. De repente, el surgimiento de una acción unida, que lleva por ejemplo a un movimiento social, pasa a depender de la improbable coincidencia y focalización de decisiones que emanan de conciencias individuales dispersas. En otras palabras, ¡es tan probable que suceda como que un camello atraviese el ojo de una aguja! Observo la tendencia actual a la disolución de la solidaridad, que acompaña directamente a la colonización de nuestro mundo vivida por los imperativos de una conducta cuya racionalidad es la del mercado. La mercantilización invasiva de las relaciones sociales, favoreciendo un tipo de comportamiento conforme a una racionalidad instrumental y egoísta, socava el poder abstracto de las normas universales y embota nuestra capacidad de reaccionar ante situaciones normativamente intolerables. Por el contrario, las comunidades religiosas se nutren (“puisent”), a través del culto, en las mismas fuentes de solidaridad. (en el “ethos del amor”, añado yo).
Ciertamente, dada la naturaleza particularista de los dogmas y las creencias, estas energías pueden descarrilar y volverse hacia afuera con una violencia explosiva dirigida contra otras confesiones religiosas. Pero, ¿no es ésta una razón más para recordar la larga relación que la filosofía ha mantenido con estas fuentes religiosas que ha buscado racionalizar? Mientras la religión siga siendo una forma actual de la mente, representará un acicate plantado en la carne de la modernidad. No debe perder su tono, su vigor para trascender lo existente; lo que es capaz de generar lo realmente nuevo es esta facultad de una “trascendencia” que, viniendo desde dentro de nuestro mundo, y ya no desde el cielo, se esfuerza por ir más allá de él. La novedad de las mutaciones tecnológicas queda rápidamente obsoleta”.
Es pues claro, el anhelo no satisfecho de un agnóstico de la profundidad y sinceridad como Habermas, quien, sosteniendo “el ateísmo metodológico” en la filosofía, y la moralidad racional sin necesidad de la religión, manifiesta sin ambages la aporía con la que se encuentra, al hablar de la solidaridad universal, sin acepción de personas.
Este planteamiento lo resume magníficamente Manuel Fraijó en un artículo publicado en el diario “El País”, el año 2016, del que extraigo los últimos párrafos.
“El afán por “durar” (Spinoza), la esperanza de algún género de futuro tras la muerte parece haber acompañado desde muy tempranamente a los seres humanos. Platón aseguró que no todo lo nuestro perece: perdura el alma inmortal. Una gran obsesión pareció acompañar siempre a este filósofo: el mundo sensible no puede, no debe, erigirse en explicación del mundo espiritual.
Platón ha sido generosamente heredado. Solo una muestra: imposible no recordar el postulado de la inmortalidad kantiano. Un mundo que niega la felicidad a seres dignos de ella y se la otorga a los que no la merecen no puede ser la máxima expresión de lo que nos cabe esperar. Es lícito, obligado incluso, soñar con escenarios más justos. Kant, afirma Adorno, postuló la inmortalidad para huir de la “desesperación”, para abrirse “al ansia de salvar”. Y es que los defensores de la esperanza comprendieron siempre que no hay mejora en este mundo que alcance a hacer justicia a los muertos; las mejoras nunca las disfrutarán los que ya se fueron. Incontables seres humanos llegaron al final de sus días sin que hubiese sido tenida en cuenta su humilde solicitud de una vida digna; siempre fueron meros aspirantes a lo elemental, candidatos injustamente rechazados. De ahí que algunos grandes espíritus, ansiosos de reparar injusticias, hayan soñado con que nadie muera del todo para siempre. “La esperanza perdida de la resurrección —escribe Habermas— se siente a menudo como un gran vacío”. Es un anhelo profundamente humano. Eso sí: un anhelo de incierto cumplimiento. Laín Entralgo lo formuló así: “lo cierto es siempre lo penúltimo y lo último es siempre incierto”.
Y, obviamente, son las religiones —especialmente las monoteístas— las más reacias al relato de la hamaca vacía (el mero recuerdo de alguien fallecido). Desde siempre ofrecieron su palabra de honor de que, tras la muerte, habrá nuevas acogidas, nuevos inicios, libres ya del signo de la actual precariedad. Eso sí: las religiones no informan de lo que saben, sino de lo que creen. De ahí que grandes creyentes como el cardenal Newmansuplicasen: “Que mis creencias soporten mis dudas”. En este sentido, el “más allá” no es científicamente verificable ni, por tanto, refutable. Las religiones consideran que algo puede ser significativo sin ser científico. Entre paréntesis: parece que, al principio, la nueva vida, la resurrección, solo se esperaba para los mártires, es decir, para los más afectados por el mal y el sufrimiento; pero lentamente se fue abriendo paso el convencimiento de que en mayor o menor medida todos terminamos compartiendo la condición de mártires: la muerte, que no es solo el final de la vida, sino su permanente amenaza, se encarga sobradamente de ello.
Para concluir, escribe Fraijó: de especial trascendencia continúa siendo el anuncio cristiano de la resurrección de Jesús de Nazaret como anticipo de la resurrección universal. El teólogo Moltmann asegura que la resurrección de Jesús “ha hecho historia”. Es cierto: al menos iluminó muchos últimos instantes y suavizó innumerables despedidas” [3].
Joas, Habermas y Fraijó nos manifiestan los dilemas de una racionalidad que se satisface a sí misma cuando se la pone en relación con una religión, la cristiana, aunque no solamente la cristiana, si defiende el ethos universal del amor. Y universal, quiere decir universal, sin excepciones espacio-temporales. Pero haremos bien los creyentes en no olvidar la reflexión de Newman de que “mis creencias soporten mis dudas”, pues, como decía Maurice Bellet, “una fe que no duda es una fe dudosa”.
Claro que otra cosa es la práctica en los comportamientos de los creyentes que, en mil y una ocasiones de la historia, han mostrado que estaban bien lejos de la universalidad del amor. Ya Gandhi dijo que “cuando leo el Evangelio me siento cristiano; pero cuando veo a los cristianos me doy cuenta de que ellos no viven según el Evangelio”, el mismo Gandhi que sostenía que “nunca es bueno el amor a los otros, cuando es exclusivo y con excepciones. Yo no puedo amar a los hindúes o a los musulmanes y odiar a los ingleses”, añadía. Sí, la radicalidad no es solamente cosa de los violentos.
Nada de todo esto, la universalidad del “ethos del amor” cristiano, en base a bucear en la figura y mensaje de Jesús de Nazaret, que denomina Abbà a Dios Padre, es posible sin el silencio interior, el silencio introspectivo, el silencio de escucha, el silencio de oración. Lo mismo cabe decir de la universalidad ética basada en la racionalidad humana como refieren los grandes filósofos arriba mentados. En efecto, es preciso el silencio interior para dar cabida a un atisbo de solidaridad con pretensiones de universalidad. Y esto, no viene de por sí. Es consecuencia de una reflexión, en silencio, (una oración en los religiosos) sobre el necesario impulso para la solidaridad.
Y es también, en el silencio del temor, de la angustia por los hechos y actitudes de la vida pasada, que hemos mostrado más arriba. que el creyente puede reconocer que no ha sido fiel al mensaje heredado, haciendo buena la reflexión de Gandhi, de que estaba de acuerdo con el mensaje los evangelios, pero no con los creyentes que lo incumplían.
Pero, hay que añadir, que las reflexiones y los comportamientos se complican, aún más, cuando las divinidades devienen seculares. Más todavía cuando es la propia sociedad la nueva divinidad de los tiempos actuales.
NOTAS:
[1] El texto original se encuentra en 1 Reyes, cap. 19, 10-13
[2] Roberto Calasso, “La actualidad innombrable”. Anagrama, Barcelona, 2018, p. 50
[3] Manuel Freijó. “La hamaca vacía”. El País, 13 de agosto de 2016. Yo subrayo.
Espiritualidad
Diálogo, Sagrado, Silencio
 , 28/02/25.- Prefiere, sin lugar a dudas, permanecer discreta, reservada, callada. Creo que en el fondo se teme a sí misma y al estrago que pueda causar. A la «Shell» que hemos comprado le cuesta rugir, como si recelara exhibir todo su desmesurado potencial. A veces hemos de esperar a que venga el vecino a arrancarla, a veces hemos de resignarnos y retornar a la hacha silenciosa, tenaz, infalible, por ende paciente.
, 28/02/25.- Prefiere, sin lugar a dudas, permanecer discreta, reservada, callada. Creo que en el fondo se teme a sí misma y al estrago que pueda causar. A la «Shell» que hemos comprado le cuesta rugir, como si recelara exhibir todo su desmesurado potencial. A veces hemos de esperar a que venga el vecino a arrancarla, a veces hemos de resignarnos y retornar a la hacha silenciosa, tenaz, infalible, por ende paciente.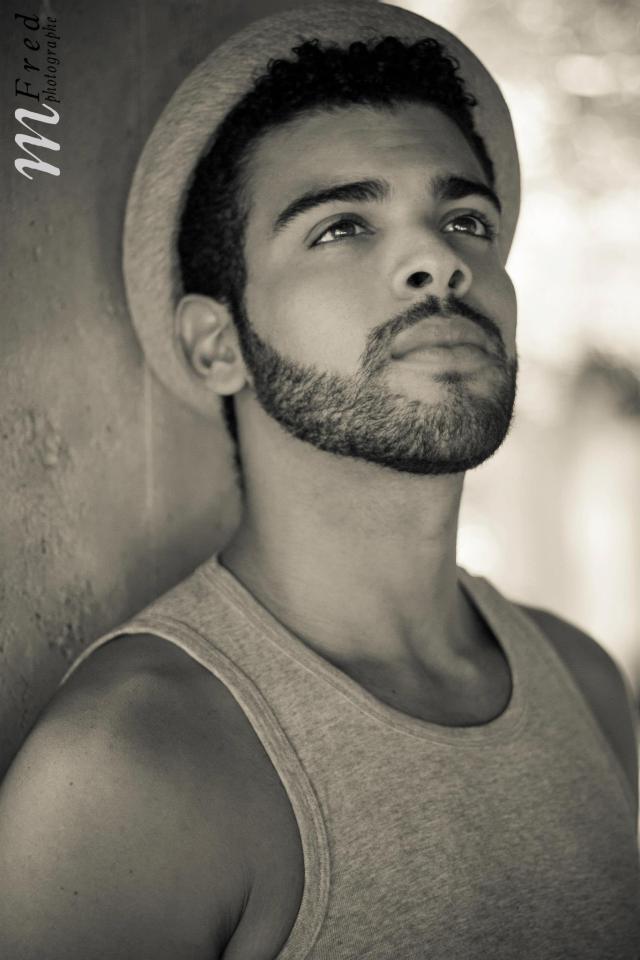


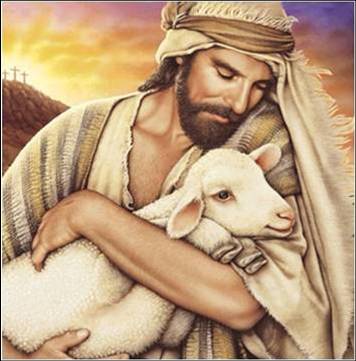 Me vienen a la mente imágenes del viaje que hicimos a Tierra Santa hace ya algunos años y en concreto el recorrido por Galilea. ¡Qué diferente es Galilea del resto del país! Una tierra verde, con colinas, agua abundante y allí abajo el lago de Tiberíades. Un paisaje que no pareciera pertenecer a un país tan lleno de desiertos, tan árido, tan seco.
Me vienen a la mente imágenes del viaje que hicimos a Tierra Santa hace ya algunos años y en concreto el recorrido por Galilea. ¡Qué diferente es Galilea del resto del país! Una tierra verde, con colinas, agua abundante y allí abajo el lago de Tiberíades. Un paisaje que no pareciera pertenecer a un país tan lleno de desiertos, tan árido, tan seco. El silencio no es hijo de la superficialidad, sino de vivir desde la conciencia profunda. Pero esto exige un adiestramiento. Él nos ayuda a realizar el camino del silencio que termina en la quietud del corazón. Es lo que nos aporta este artículo.
El silencio no es hijo de la superficialidad, sino de vivir desde la conciencia profunda. Pero esto exige un adiestramiento. Él nos ayuda a realizar el camino del silencio que termina en la quietud del corazón. Es lo que nos aporta este artículo. Este es la armonía de todas nuestras dificultades. Fruto de ser señores de nuestro ser. De vivir conscientemente cada una de nuestras actividades, de estar aquí y ahora con aquellas dimensiones del ser que ahora necesitamos ejercitar.
Este es la armonía de todas nuestras dificultades. Fruto de ser señores de nuestro ser. De vivir conscientemente cada una de nuestras actividades, de estar aquí y ahora con aquellas dimensiones del ser que ahora necesitamos ejercitar. La quietud tampoco es ausencia de sufrimientos. No hay verdadera quietud sin buena cruz. Pero se puede sufrir mucho y crecer en la quietud. Algunas personas me han dicho: “
La quietud tampoco es ausencia de sufrimientos. No hay verdadera quietud sin buena cruz. Pero se puede sufrir mucho y crecer en la quietud. Algunas personas me han dicho: “ Sé que el título es provocativo. ¿Qué significa que somos reservas de silencio? Quisiera reflexionar contigo, despacio, sin prisa. Si estás liada, déjalo para otro momento. No quiero aumentar la cantidad de palabras que consumimos al día, deseo comunicarme desde otro registro.
Sé que el título es provocativo. ¿Qué significa que somos reservas de silencio? Quisiera reflexionar contigo, despacio, sin prisa. Si estás liada, déjalo para otro momento. No quiero aumentar la cantidad de palabras que consumimos al día, deseo comunicarme desde otro registro.





 Calasso, Durkheim y la sociedad divinizada
Calasso, Durkheim y la sociedad divinizada


 Una de mis experiencias, hace décadas, pero más aún hoy en día es “la necesidad que tienen, y tenemos, las personas de hablar y de ser escuchadas”. Y esto pide, como contrapartida “saber escuchar“. Y “saber
Una de mis experiencias, hace décadas, pero más aún hoy en día es “la necesidad que tienen, y tenemos, las personas de hablar y de ser escuchadas”. Y esto pide, como contrapartida “saber escuchar“. Y “saber  Leído en su blog:
Leído en su blog:

Comentarios recientes