 Del blog de Jesús Lozano Pino: Hacer realidad lo posible:
Del blog de Jesús Lozano Pino: Hacer realidad lo posible:
Una meditación en torno al habitar y a la dimensión de lo sagrado
Advertencia: ¡No entre aquí quien no ame la poesía ni se interrogue como filósofo! Absténgase quien no esté dispuesto a poetizar la palabra y filosofar con el texto, pues el artículo que sigue exige el abandono de lo ya trillado y sabido y una apertura exigente al lenguaje de lo sublime.
Atrevernos a pensar lo sagrado desde el habitar poético nos obliga a cuestionarnos por el habitar, por lo poético y la dimensión de lo sagrado desde donde se templa la voz consagrada a la escucha de la voz silente de lo divino.
La bibliografía sobre estas cuestiones es interminable, muchos libros se han escrito ocupando un lugar destacado en nuestras bibliotecas. Lo que aquí pretendo es traer alguna de estas lecturas posibles, retenernos tan solo por unos minutos, lo que dure esta lectura, a pensar lo ya dicho y jugar con las palabras que nos fueron dadas para poder nombrar lo más efímero e inaparente: el acontecer de lo Sagrado.
Voy a elegir a un filósofo, solo a uno entre tantos otros, que nos acompañe en esta conversación: el pensador alemán Martin Heidegger, el maestro de la Selva negra, y dígase, también, algún poeta que se alce imperioso en el habla del poema.
Nos preguntamos: ¿qué significa habitar?
Prestar atención a esta temática en la obra de Martin Heidegger es acercarnos con paciencia a la conferencia «Construir Habitar Pensar» [1]. En ella el pensador invita a los oyentes a cuestionar la esencia misma del construir, que conlleva preguntar por el arraigo y el desarraigo propio del habitar. La pregunta conducente de ese texto es la misma que nos hacemos aquí: ¿Qué significa habitar? Y ¿en qué medida el construir (que también en su origen se dice poetizar: ποίησις) conforma el habitar?
El filósofo nos enseña que el Habitar es morar, demorarse en el lugar, y el construir ya es en sí mismo un habitar, hacer del lugar un sitio habitable. El saber construir es un saber del criterio, de la medida justa, es un saber discernir, seleccionar y poner a resguardo, es decir, poner en obra lo dado. Pero este saber, que es un poder ver lo propio de lo uno y lo otro en el configurar, es una capacidad que nos es posibilitada desde un claro, una apertura que nos convoca. Esta capacidad es, por tanto, responsiva y nos posibilita a poder hacer con las cosas, cosas, obras desde las cuales se abren comarcas en las cuales morar; es decir, el construir (que se dice también poetizar) habilita el lugar para conformar una morada que reúne un poblado, mas es el propio lugar el que posibilita tal habilitación. Con ello decimos que, en el construir y en el demorarse en el lugar la tierra se vuelve tierra natal.
La palabra “habitar” mienta el permanecer y el demorarse. El habitar hace lugar a lo que permanece, a lo que se demora. En el origen de la palabra alemana wohenen (habitar), coincide con la palabra construir bauen, y ésta en su etimología: buan, bhu, beo coincide con los términos: bin (soy), bist (eres), y la forma del imperativo, también del verbo ser, sei (sé). La antigua palabra bauen, a la que pertenece bin, hacen resonar juntas en alemán: yo soy/ yo habito, tú eres/ tú habitas (Heidegger, 2015, p. 15). Así, la antigua palabra «bauen» nos dice el modo en que el hombre es.
Veamos algunas notas en lengua castellana.
La palabra construir viene del latín construere. Y en latín, como en castellano antiguo, significa erguir y edificar, arreglar o extender con arreglo a algo (emplazar y trazar); también se solía usar para lo que hoy solemos emplear para componer, ‹construir una pieza o un poema› o para hablar de construcciones gramaticales.
Nuestro ‹construir› habla propiamente de una dinámica estructural, de la estructura y del edificar, de la composición y del escribir, de la figura y la configuración del texto o del asentamiento y de la hacienda, y del establecer o asentar. Es decir, la palabra ‹construir› en su origen expresa «la articulación propia de aquello que se da en obra»: edificar, ensamblar, articular, configurar… Hay, en esta construcción, en esta técnica o habilidad, el hacer con criterios y medidas, algo así como un saber reunir con carácter discriminatorio, selectivo y caracterizante, como cuando para construir un muro se necesita buscar, seleccionar y recoger las piedras necesarias.
Lo interesante de lo que dice la palabra construir, en su origen, es que revela lo más propio del ser del ser humano: el construir y el habitar, como el decir y el pensar [2], definen su esencia. El gesto de la mano que construye, la habilidad del artesano, la escucha atenta que comprende, el poder hablar en un decir articulado, son los modos en que habitamos en un mundo que nos antecede y al que siempre nos encontramos arrojados y en el cual nos erguimos y así poder andar y hacer camino.
Hay otro sentido que permanece en la palabra Bauen, y quizás ayude a comprender mejor lo se está diciendo, que es el de «cultivar y labrar» lo que crece, en tanto, proteger y cuidar el lugar de la siembra, que en nuestra lengua latina vendría a ser colere, que también algo dice del culto y el arraigar.
Tanto el ‹proteger y cuidar› el lugar de la siembra, como el ‹habitar›, son sentidos que han caído en el olvido en el devenir de las lenguas, persistiendo el ‹erguir› y ‹edificar›, como vemos en castellano. Por este olvido, nos señala Heidegger, el habitar no se experimenta como el ser del hombre, como su rasgo fundamental (Heidegger, 2015, p. 17). El habitar en su olvido, como el arraigar y el resguardar, son palabras que despiertan cierto pudor, como también la palabra amor, o cuidado, o misterio son dichos que saben guardar silencio.
Atendamos a ese silencio.
Considerando, pues, que todo construir [compaginar/ensamblar] es en sí mismo un habitar [acampar/morar el lugar: en tanto hacer lugar y cuidar], ¿en qué consiste su esencia, su darse activamente?
Heidegger, en su insistencia en ir al origen de las palabras para así escuchar al Habla en su decir inicial, insisten en la vinculación del ‹habitar› a las nociones de ‹permanecer› y ‹demorarse›, mas este permanecer, se asienta en un modo muy particular de experimentar la demora, porque esta porta en su decir ‹lo reservado› y el ‹resguardar›. Leamos una cita del texto: —La antigua palabra sajona ⟨wunnon⟩ y el gótico ⟨wunian⟩ significan –al igual que el antiguo bauen– el permanecer, el demorarse. Pero la palabra gótica ⟨wunian⟩ dice de una manera clara: estar satisfecho y en paz; ser llevado a la paz, permanecer en ella. La palabra ‹paz› ⟨Friede⟩ indica lo libre ⟨das Freire⟩, das Frye y Fry [3] significan preservado de daños y peligros, reservado de algo, es decir, resguardado. Liberar quiere decir propiamente preservar —(Heidegger, 2015, p. 19).
Volvemos a escuchar el ‹proteger y cuidar›, el poner a resguardo. La lentitud y la constancia de lo que crece y llega a la presencia de la inagotable fuerza de lo sencillo que custodia el enigma de lo duradero nos interpela. El preservar guarda en custodia algo en su ser propio: el rasgo fundamental del habitar es este preservar y tener cuidado y, en consonancia con el ser del ser humano, se muestra como el modo de la estancia de los mortales en la tierra (Heidegger, 2015, p. 21).
Como mortales somos llamados a habitar [ser], a preservar y cuidar. Mas, ¿ qué es lo que nos lleva imperativamente a habitar?
Dice el poema, en lucha con el silencio:
El ser empieza en mis manos de hombre.
El ser,
todas las manos,
cualquier palabra que se diga en el mundo,
el trabajo de tu muerte,
Dios, que no trabaja.
Pero el no ser también empieza entre mis manos de hombre.
El no ser,
todas las manos,
la palabra que se dice afuera del mundo,
las vacaciones de tu muerte,
la fatiga de Dios,
la madre que nunca tendrá hijo,
mi no morir ayer.
Pero mis manos de hombre ¿dónde empiezan?
(Roberto Juarroz. Poema 3, Poesía Vertical.)
Las manos portan y soportan el tejido textual donde nuestra voz se hace oír, las manos hacen mundo; las manos portan vida y portan muerte. De ellas la sagrada escritura que supo recoger la ofrenda dadora de vida, una vida que obliga a ser vivida: respira la tierra acompasada por los astros del cielo.
El mortal habita la tierra en afinidad con ella; desde el cuidado y la preservación de lo donado por ella la tierra da en mano la estancia donde poder-ser productores, puestos al servicio en tanto sus guardianes. Sobre la tierra significa ya debajo del cielo [éter, camino del sol del día a la noche y la noche al día, calor y frío, la luna en conjunción con el mar, y la estrella, estela de la navegación]. Gracias al cielo aprehendemos a ver, a medir el paso de las estaciones, el pulso de las mareas, y marcar las distancias entre los polos de la tierra guiados por las estrellas. La amplitud de su abertura nos enseña a ver y tomar-la-medida.
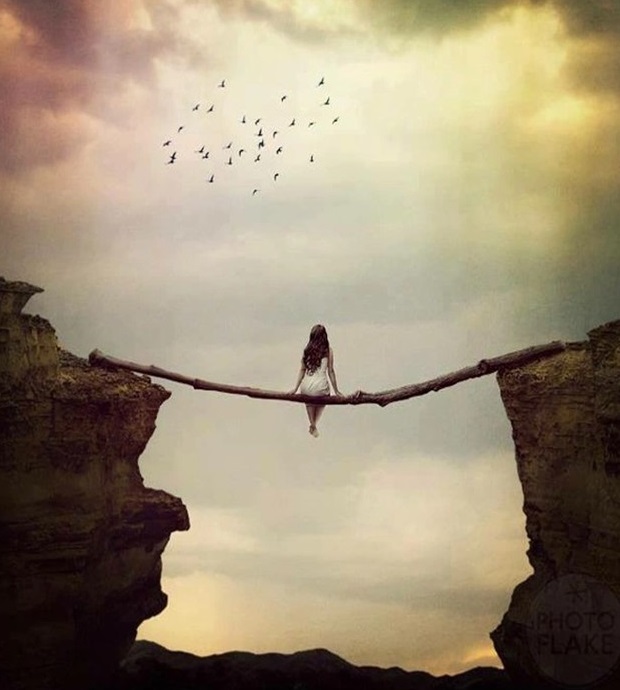
Perteneciendo a la comunidad de los hombres y mujeres nos sabemos en diálogo y en la cercanía junto a otros, en el cuidado mutuo, en el respeto a las leyes comunes, y a la pertenencia, desde la lengua, nos sabemos pertenecientes a un pueblo histórico. Somos conducidos; nos es dado el paso en el trazo de las sendas que surcan nuestro cuerpo, que forjan nuestras manos, que nuestro pensar delinea, desde el nacimiento hacia nuestra muerte, el final en el que se concentran y, a la vez, se retiran todas las posibilidades.
Canta una copla de antaño, recogida en las leyes de los pueblos ancestrales de América:
Siete varones subían la ladera rocosa de la montaña, con picos y cuerdas para arrancar las piedras de su ladera. Piedras con las que construir refugios y templos. Cinco jóvenes bajaban a la cantera con picos y cuñas y más cuerdas extraída de la corteza de los árboles, mármol blanco para el escultor que prepara la pieza para las tumbas y los cuerpos sagrados para los templos. Obras esculpidas en las que permanecerá la fuerza inquebrantable de la piedra que no llora y era montaña.
Ocho varones entraban en el bosque del norte con hachas a talar árboles. Unos trepan como monos salvajes a las ramas más altas, otros de brazos gruesos y piernas como troncos dan los hachazos, muchos golpes contra el cuerpo del árbol y uno y otro, uno y otro más. Se extrae la madera por los caminos del bosque que se entrega al artesano con la que creará utensilios, ventanas y puertas de las casas de piedras, y las ruedas de las carretas, y hará más herramientas y arados con el hierro fundido, que agotarán la tierra que dará el alimento cultivado. Y las ramas más altas serán servidas al fuego, el fuego del hogar que se arraiga al suelo de la casa y alrededor del cual se reúnen los hombres y las mujeres, los niños y los viejos, y las ramas serán ceniza que se elevaran en humo hacia el cielo, es la diosa, el espíritu del fuego, que nos reúne haciendo hogar.
Seis viejos entran con sus hachas y sierras pequeñas en las selvas del sur, buscarán los árboles de cortezas más flexibles, madera que el artesano curara para crear instrumentos musicales, con finos cinceles y lijas y capas de aceites que se extrajo de la planta, que nos traerán sonidos únicos, que nos harán escuchar lo que no-tiene-nombre y evocara el sonido del cuerpo partido del árbol que donara en sonidos su nobleza, su solidaridad, su soledad y firmeza, su existencia como hijo predilecto de la naturaleza. Y los más altos, lo más nobles miembros del bosque, se entregarán al constructor de barcos y piraguas. Barcos con los que surcar los ríos por los que transportar la mercancía y las herramientas, y las pieles de los animales y la leña y la comida para el invierno, madera sólida que conduce el agua hacia la tierra hacia la cuenca hacia delante, a-delante.
Cinco varones y cinco mujeres se adentraban entre los surcos de la tierra labrada a recoger la cosecha alzada al calor de los astros y las lluvias, las gotas de dios que dieron las uvas, el sol yaciendo aún entre los pliegues de la mazorca. Danzando en la negra tierra que oculta entre sus pliegues raíces y semillas que cobijará en las heladas noches de invierno. Manos ágiles que cortan con precisión el tallo, que reconocen la textura de la fruta madura, y con su nariz olfatean el aire que traerá vientos que derramará las semillas de los frutos venideros.
Diez mujeres se reúnen en silencio en torno a los niños y las plantas y la lana esquilada, en sus manos, pequeñas agujas que tomaron de la leña sagrada y lijaron hasta dejarla lisa sin astillas. Y los hilos saldrán de las plantas y de los animales esquilados, madre-tierra-donada, se hilarán en el huso, manos ancestrales que tejerán vestimentas, colchas para cubrir las camas o las ventanas, tejidos prietos de telares de la fuerza del trabajo, mujeres reunidas con sus agujas y sus hijas: contarán historias en sus tejidos. Recuerdos, memoria de pueblos ya cenizas, puntos en los que convergen lo sido con lo siendo llamando a los hijos por venir. Tristeza, valor, alegría, nacimientos y muerte, la tierra con la palabra: allí escritas los primeros cantos que fueron abrigo de los hombres. Colores que se gestaron en las plantas, formas que se gestaron en el gesto de la mano hábil con la aguja, tejidos conformados que portan una identidad que nos cuentan de lo sido y así permanecer, aun siendo olvido.
(Copla popular americana, Anónima -adaptada al decir del artículo-).
Este canto nos hace ver (recordar) la co-pertenencia de los mortales con el lugar. Para poder habitar es necesario construir, el construir habilita el poder morar. El mortal toma la medida que le es ofrendada en la mutua pertenencia de cielo y tierra.
La comarca es ella misma a la vez, amplitud y morada… la amplitud que hace demorar, la que reuniendo todo, se abre de modo que en ella lo abierto es mantenido y sostenido para hacer eclosionar toda cosa en su reposar. Ésta es la dimensión de lo sagrado, el sitio donde evocar desde la plegaria, desde el canto, desde la danza el advenir de los dioses que aguardan nuestra mirada, nuestra palabra: —Tierra y cielo, los divinos y los mortales, son una cosa sola a partir de una unidad originaria —(Heidegger, 2015, p. 21). Los mortales moran en la demora afinados a las voces destinales. El mortal se demora conmemorando, rememorando y agradeciendo en sus obras, siendo los necesitados y perteneciendo a lo libre (a lo propio que apropia y propicia). Lo libre, que aquí se mienta, algo dice de la Necesidad, aquella que, en silencio, reúne pensar y ser, habitar y construir, amar y cuidar. El habitar poético deja, al habitar, ser un habitar: cuidar y abrigar la alianza ínfima, entre divinos y mortales, cielo y tierra, en su esenciar.
Pensar la dimensión de lo sagrado significa disponer-nos a la escucha de lo silente, al gesto que invita y convoca al lugar en que se gesta desde el gesto, la alianza de los mortales y los divinos. Una experiencia con lo sublime y con ello decimos, ‹lo alto›, ‹lo profundo›. Atender al gesto, hacia donde gesticula el gesto, es avistar el límite del mortal: ‹lo fuera› de lo abismal o de la abertura de ‹lo sin fundamento›, lugar del acaecer de su ex-sistencia.
Pensar esta abertura de lo abierto, la dimensión de lo sagrado, es a-tender a la diferencia de divinos y mortales, de cielo y tierra, soportar la instancia tensional de la oposición en la que el mortal es en su mortalidad (aquel que percibe el abismo, que se sabe en su finitud) y lo divino, en su inmortalidad, hace resonar el eco de lo abismoso; la amplitud misma entre uno y otro vibra en su disonancia. Este tono fundamental, la disonancia del vínculo, vibra en el espacio entremedio en el que cada uno se apropia de un quién de un qué, es decir, de un modo de ser en relación del uno con el otro, correspondiendo a esta instancia tensional en que se desapropian (dejan-ser) apropiándose de lo que le es más propio en su ser: dejar-ser dejando-de-ser, haciendo sitio y ocupando cada cual su lugar en la intimidad de una relación tensional y necesaria: un ámbito dialectal dialogal, un ámbito de oscilación. Es en esta ínfima relación de pertenencia, ínfima e íntima, que media soportando la tensión de los opuestos, en que lo diáfano se transfigura en belleza y verdad: armonía.
Permaneciendo ante los divinos [los presentes y los ausentes también] nos sabemos mortales, sabemos del temor y el pudor, aprehendemos a orar en plegaria y agradecer el misterio, y sabemos de la gracia del cuidado eterno, contenido en el gesto de la madre poniendo a cobijo la mortalidad del hijo divino.
¿Qué significa poetizar?
En lo ya señalado en la lectura del texto «Construir Habitar Pensar»: el poetizar es un construir, un saber ensamblar y componer, un saber poner en imagen lo visto y oído. El poeta (la poetiza) sabe escuchar la voz silente de lo sagrado, el poeta (la poetiza) es prendado por el espíritu de su época [4] y funda un modo de habitar.
Él/ella, la profetiza o sacerdotisa, en tiempos lejanos, son los bien dispuestos: escuchan el sonido silente de este espacio de abertura [lo abierto/lo libre: el movimiento que permite que aparezca todo lo que aparece], son ellos y ellas, en su vocación de poetas, los destinados a ver (y atisbar) lo por venir, los que presienten el llamado, el instante de la fuga que ensambla una synthesis, un instante sublime; en él cae el poeta [5], y toma la seña (el fuego de Prometeo fue antaño): la medida para el habitar del hombre en la tierra, la medida donde fundar una región (tierra natal) donde construir y crear, donde fundar en concordancia con la ley sagrada del amor, la belleza, lo justo, lo bueno.
Lo sagrado se sustrae a cualquier explicación. Es un poder que aúna mortales y divinos, cielo y tierra, que se aloja en la interioridad de todo lo que es, una fuerza silenciosa abraza a los cuatros en el espacio de juego en que se juegan su ser. Una fuerza mediadora en la medida en que es amor. Una fuerza que hace vibrar las voces en su disonar y cuya fuga se ensamblan en coro, en coro gesticulan, danzan en dulce armonía en instancia de lo Sagrado. Y el poeta funda con su palabra: nombrando al cielo y la tierra e invocando a los dioses, im-porta a los hombres su habitar; el poema, por la palabra, hace que lo Sagrado sea palabra y que la palabra sea sagrada.
Lo Sagrado es lo inmediato (lo que nunca es comunicado pero es el principio de toda posibilidad de comunicar [6]), el claro resonante que entona mutuamente las regiones mediando (el son de la calma) que en-camina y decide, inicial y previamente, sobre los hombres y los dioses, otorgando, así, las relaciones y correspondencias en este juego de pertenencias mediadas, el espacio-tiempo en que puedan ser. La omnipresencia inmediata es la mediadora para toda medida en la que se es, la medida común a todos: ley sagrada en cuanto ley que ensambla y apropia en su propiciar.
La plegaria, la voz (vocativa) de aquel que se deja tocar por esa disonancia que aguarda el ensamble necesario de palabra y habla, es la piedad del pensar poético [un pensar que es contestativo al Logos, lenguaje originario]. La piedad corresponde al pensar poético, al pensar que cuestiona, es decir, que atiende a lo extraño, a lo inaparente, a lo indecible que lo golpea y trastoca… Corresponde, a la vez, al silencioso aguardar que sabe del silencio de las palabras, de la calma que apacigua, de la ausencia y del olvido porque el pensar poético se configura en resonancia a la Memoria. Una memoria que se dice como Mito, como palabra originaria que custodia, pero que, a la vez, dona al mortal la posibilidad misma de poder pensar-en la Memoria que, entendida como Logos, posibilita el pensar-en lo sido y en lo por venir dispuesto al mortal. Leer más…
Espiritualidad
Habitar, Poesía, Sagrado


 Del blog de Jesús Lozano Pino: Hacer realidad lo posible:
Del blog de Jesús Lozano Pino: Hacer realidad lo posible: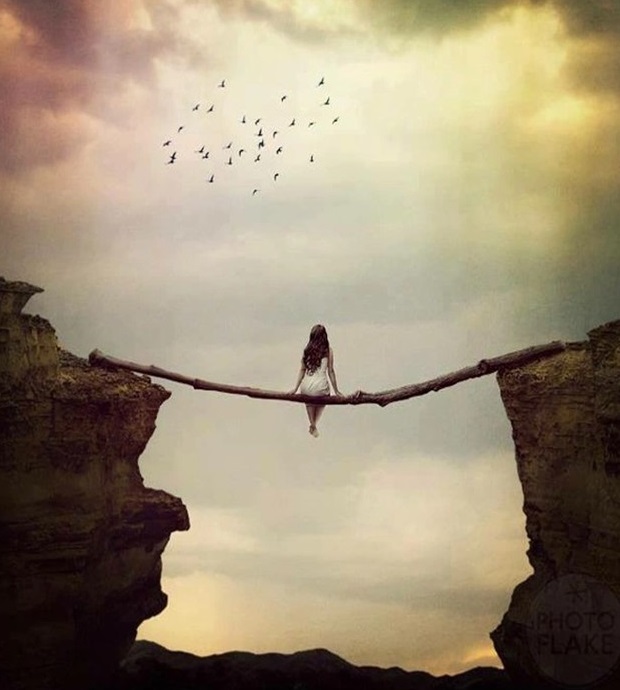
 Dos universidades católicas de California están brindando servicios legales gratuitos para ayudar a las personas trans y no binarias a completar el largo y complicado proceso del cambio de nombre legal.
Dos universidades católicas de California están brindando servicios legales gratuitos para ayudar a las personas trans y no binarias a completar el largo y complicado proceso del cambio de nombre legal. Lilly Wood, una estudiante de derecho que forma parte de la junta directiva de la clínica de la USD, dijo que el trabajo de la clínica ahora es más importante que nunca:
Lilly Wood, una estudiante de derecho que forma parte de la junta directiva de la clínica de la USD, dijo que el trabajo de la clínica ahora es más importante que nunca:



 Mario Calvo y José María López Villa
Mario Calvo y José María López Villa Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballeros
Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballeros El nuevo obispo Jesus Vidal Chamorro con el anterior César Augusto Franco EP
El nuevo obispo Jesus Vidal Chamorro con el anterior César Augusto Franco EP LUGAR: Plaza del Sol en la Localidad de Basardilla (Segovia)
LUGAR: Plaza del Sol en la Localidad de Basardilla (Segovia)


 En respuesta, el diputado del Partido Socialista presentó una denuncia contra Javier Milei por “mentiras y verdades inventadas“.
En respuesta, el diputado del Partido Socialista presentó una denuncia contra Javier Milei por “mentiras y verdades inventadas“.
Comentarios recientes