Pero ¿quién es el prójimo que debo amar?
Realmente, los seres humanos no sabemos de dónde venimos. Sin duda, somos un producto avanzado del universo, tal vez el último eslabón de una larga cadena de evolución que ha hecho aparecer la vida sobre el planeta tierra. Mirando hacia atrás, nos asombra ver que nuestro desarrollo craneal y el inicial despegue de los ecosistemas nos llevó a la condición de seres autónomos, capaces de obrar libremente e incluso de dominar y someter la naturaleza a la conveniencia propia. Y tampoco sabemos adónde vamos, pues un gran misterio envuelve nuestro inexorable destino, al que solo podemos enfrentarnos armados de esperanza ciega, radical. Y, desde luego, no nos conocemos a nosotros mismos, pues no somos conscientes de la envergadura del potencial que nos otorga nuestra condición humana, razón por la que sería muy aventurado, pongamos por caso, vaticinar cómo serán, comparados con nosotros, los hombres que vivan dentro de mil años. Nuestras hazañas se han limitado a ir arañando, pasito a paso, gotas de verdad al universo del que formamos parte, pero es tanto lo que nos queda por descubrir que los más introducidos en el tema hablan de que todavía no hemos llegado a conocer ni el 5% de su contenido.
Por todo ello, debemos confesar, abierta y humildemente, que no sabemos a ciencia cierta de dónde venimos, adónde vamos y quiénes somos. Pero no hay duda alguna de que venimos de algún lugar (entidad) y de que somos un algo (entidad) que camina hacia algún destino (entidad), y es que el ser que somos, diametralmente opuesto a la nada de la que solo podemos servirnos como concepto dialéctico, jamás podrá identificarse con ella. Mucho peor lo tienen nuestros congéneres, los demás animales, que ni siquiera pueden plantearse tan entretenidas cuestiones y cuyo periplo vital les obliga a limitarse a nacer, a vivir comiendo y a procrearse copulando para, finalmente, morir sin ni siquiera tener conciencia de ello. Sin embargo, es muy curioso que, en el cúmulo de ignorancias referidas a nuestro entorno y a nosotros mismos, haya “palabras que quedarán en la memoria”, tal como nos asegura el libro del Deuteronomio en el texto recogido en la primera lectura de la liturgia de este domingo, y también es curiosa, por su claridad y contundencia, la sublime respuesta de Jesús al escriba que le pregunta cuál es el primer mandamiento, recogida en el relato del evangelio de hoy. Choca que, ignorando tanto sobre nosotros mismos, haya verdades a las que podamos asirnos y, sobre todo, que nos conste con meridiana claridad cuál es el primer y único mandamiento por el que deben regirse nuestras vidas.
Por lo demás, subrayemos el contraste entre el texto de Hebreos de la segunda lectura de hoy y el que comentamos el domingo pasado en relación a Jesús como sumo sacerdote. El texto de hoy, rebasando la cicatería del anterior, nos lo presenta sin limitación ni debilidad alguna, pues dice de él que es “santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo”. De este sumo sacerdote sí que podemos decir, con el salmo, que es nuestra roca, nuestro alcázar, nuestro libertador, nuestra peña, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fuerza salvadora y nuestro baluarte, sirviéndonos de un lenguaje que trasluce un fondo bélico en el que Dios interviene como gran valedor y defensor de su pueblo.
Sin salirse del contexto de fortaleza y perfección que le son propias, el evangelio de hoy nos lleva afortunadamente a otro escenario para mostrarnos un Jesús sabio, menos alambicado y muchísimo más cercano, a la hora de entablar un diálogo fluido y abierto que le permite el acercamiento y la conversación llana y directa con el escriba ansioso de claridad. Frente a la dificultad de establecer una jerarquía entre los muchos mandamientos que contiene la ley, Jesús sorprende a su interlocutor con una respuesta asombrosa que pulveriza toda posible jerarquización, pues simplifica maravillosamente la complejidad legislativa al hacerla confluir en la dirección del mandamiento más coherente y de sentido común que cabe imaginar: “amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”, mandamiento que lleva adosada, como reflejo o como proyección, la obligación de amar “a tu prójimo como a ti mismo”.
El peso del propio egoísmo nos impide muchas veces no solo ponernos en el lugar del otro, lo que ciertamente es difícil, sino también identificarnos con él, lo que requiere incluso una buena dosis de heroísmo. Pero, por difícil que resulte, esa es la clave del proceder cristiano, claramente reflejada en el único mandamiento válido, el del amor que, a través del prójimo, nos lleva a Dios. Asombra ver la cantidad de cosas que los humanos especulamos a la hora de referirnos al cristianismo, rompiéndonos la cabeza con sus contenidos dogmáticos, y, sobre todo, la obsesión que tenemos con el tema de la “verdad”, y, más en particular, la cantidad de tácticas pastorales que proyectamos para que el mensaje de Jesús, su pan de vida y su bebida de salvación, sirva de alimento también a los seres humanos de nuestro tiempo. Y, sin embargo, el único mandamiento a que Jesús se atiene, que engloba cuanto es el cristianismo y lo que los cristianos debemos hacer, se limita a algo tan claro y simple como amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Invito a los seguidores de este blog a reflexionar hoy en profundidad sobre tan clara y bella “verdad” para despejar su mente e inyectar energía a su corazón. Estoy seguro de que, de hacerlo, se sentirán felices, sensación difusa de seguridad y bienestar que, desgraciadamente, tantas veces nos conduce por senderos equivocados y que con frecuencia nos despeña en los acantilados que nos salen al paso. Todos buscamos ansiosamente la felicidad. ¿Alguien podría medir de alguna manera la fuerza y el empuje del instinto de supervivencia y el tesón con que procuramos no solo evitar cuanto nos hiere, sino también conseguir todo aquello que nos place?
Me refiero al amor incondicional que nos profesamos a nosotros mismos, al trabajo que realizamos en el ancho campo de continua acción benevolente que somos. Podría decirse que nos amamos a nosotros mismos hasta los tuétanos. Pues bien, ese es precisamente el amor con que el mandamiento divino, rubricado por Jesús, nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, sabiendo que nuestro prójimo es todo ser humano sin excepción, un ser que nos rodea por todas partes y que indefectiblemente se nos muestra necesitado de amor. Pero amar al prójimo, sobre todo con la intensidad con que lo hacemos a nosotros mismos, no es fácil, pues requiere un gran esfuerzo y un sufrido sacrificio que, como recompensa, nos deparan la grata sorpresa de descubrir que el amor a nosotros mismos solo se nutre del amor al otro, igual que el amor que debemos a Dios solo se concreta en el que profesamos a quienes nos reflejan su rostro, nuestros semejantes. Y así, el prójimo no solo es el único aeropuerto desde el que podemos despegar hacia Dios, sino también el único huerto que podemos cultivar para alimentarnos nosotros mismos. Los cristianos nunca deberíamos olvidar que todos los seres humanos formamos un único cuerpo, “el cuerpo místico” del que Jesús es la cabeza.
Ramón Hernández Martín
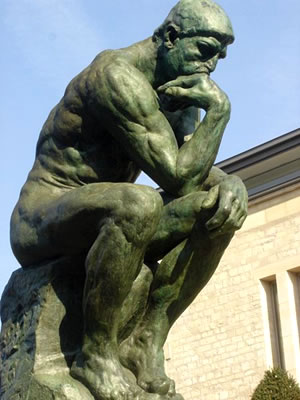
Comentarios recientes