 Del blog de Ramón Hernández Martín, Esperanza radical.
Del blog de Ramón Hernández Martín, Esperanza radical.
Clave de la convivencia
“¡Perdón!” es una palabra que utilizamos con frecuencia para reparar los efectos de las equivocaciones, descortesías o despistes involuntarios con que incomodamos a quien se cruza en nuestro camino, pero que nos resistimos a pronunciar con magnanimidad cuando alguien nos humilla, nos ofende o nos causa severos daños.
Entre cuantos poderes detenta el hombre, sea siervo o señor, actúe de forma legítima o abusiva, el más grande es, seguramente, el de perdonar, poder tan diáfano y limpio que no permite ningún tipo de abuso. Siempre que se perdona se acierta, es decir, nunca se pecará por perdonar demasiado. Los cristianos olvidamos a veces lo de “setenta veces siete” (Mt 21:22).
Las religiones lo atribuyen exclusivamente a Dios. De ahí que el perdón que ellas mismas administran sea considerado facultad delegada y graciosa. En el cristianismo, se trata de una delegación que consta explícitamente en los Evangelios: cuanto atéis o desatéis en la tierra, será atado o desatado en los cielos (Mt 16:19 y Jn 20:23), un mandato que engloba, obviamente, el poder de perdonar.
La imagen evangélica de Dios es la de un padre amantísimo que perdona a sus hijos en toda circunstancia, sin atender siquiera a la gravedad de sus ofensas y fechorías (hijo pródigo: Lc 15:11-32).
Pero no haría falta remontarse tan alto ni apuntar tan lejos para encontrar la razón última del perdón. La facultad de perdonar nace directamente de la condición social de un hombre que no puede vivir en absoluta y total soledad. La convivencia crea roces, genera intereses contrapuestos y diseña atajos a la hora de apropiarse de algún bien. En otras palabras, desencadena conflictos y produce ofensas. Ahora bien, si es de la condición humana cometer abusos y atrocidades, también lo es cubrirlos con un tupido velo, olvidarlos y perdonarlos.
Purificación y perdón
Según la RAE, la catarsis es una “purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza”. Lo malo y lo impuro son dos conceptos enquistados de tal manera en las entrañas de la cultura humana que se filtran por los poros de cualquier ideología y acción hasta invadir las conversaciones ordinarias y las manifestaciones literarias, artísticas y musicales. Porque somos impuros, necesitamos purificarnos; porque somos malos, necesitamos arrepentirnos. Purificación y arrepentimiento van de la mano en todos los ámbitos del comportamiento humano.
Ahora bien, salvo que se trate de una farsa, ambas acciones requieren penitencia o pago de un tributo por la conducta a rectificar. Penitencia viene de pena y, en cuanto tal, equivale a castigo, concepto este que expresa una extralimitación procedimental, pues nadie debería “castigar” a nadie. Globalmente, el hecho de vivir es ya de por sí una eficaz penitencia, a la que cabe añadir la carga que imponen los Códigos cuando se infringe una ley, y también lo son los remordimientos de conciencia, tan flagelantes, cuando se incumple el imperativo moral.
En el ámbito religioso, penitencia connota ascetismo, austeridad, sacrificio. En general, la penitencia es consustancial a la vida humana, pues va inserta en todo dolor y esfuerzo. En particular, se refiere a la que se impone tras el sacramento del perdón que solo administran los clérigos autorizados. A la postre, la penitencia pone freno a la conducta licenciosa y contrarresta los efectos nocivos de los comportamientos contrarios a los mandamientos y al sentido común; achica los contravalores y agranda los valores de la vida humana.
La confesión
El sacramento de la penitencia, con la exigencia ineludible, tantas veces recordada por la jerarquía eclesial, de la confesión vocal de los pecados al sacerdote, previo un sincero arrepentimiento y el consiguiente propósito de enmienda, se ha impuesto, en el pasado, con fuerza rayana en la obsesión paranoide, a determinados grupos cristianos, como los miembros del clero y de las congregaciones religiosas.
En nuestro tiempo, de mayor autocrítica y de catarsis más recoletas, tales procedimientos se han ido diluyendo poco a poco hasta desaparecer de la vida de muchos cristianos por considerarlos abusivos e innecesarios. Hay movimientos eclesiales que incluso postulan su reducción al ámbito comunitario, a la liturgia penitencial que introduce la celebración de la misa. Estas tendencias, proscritas en los primeros momentos, se van abriendo camino en la práctica cristiana hasta colmar, en la actualidad, las exigencias más irrenunciables de muchos cristianos.
Por otro lado, adelantados hay que, sirviéndose de las modernas comunicaciones, proponen que la confesión verbal tradicional se valide a nivel virtual. Que hoy todavía no se le reconozca valor jurídico a la comunicación virtual entre confesor y penitente no quiere decir que no se llegue a hacer en el futuro, pues uno no acierta a comprender qué añade la presencia física al contacto virtual, sobre todo si se tiene en cuenta que el sacramento de la penitencia, para tener algún valor, ha de consistir mucho más en una dirección espiritual personalizada que en el hecho del perdón en sí, perdón que Dios ofrece a manos llenas a quienes se lo piden, en todo momento y circunstancia.
Perdón universal
Volviendo a lo que en realidad importa, el poder de perdonar lo tiene en realidad todo el que haya sido ofendido de alguna manera. El cristianismo lo reconoce abiertamente cuando en el Padrenuestro se pide a Dios que nos perdone “como nosotros perdonamos”, expresando con ello no similitud de perdones sino deseo de imitar la sublime conducta divina. A veces, deberíamos decir: “perdónanos por no perdonar”. El cristiano que de verdad pide perdón a Dios, al reconocer su condición de criatura que claudica fácilmente a lo más placentero y aparentemente beneficioso, se obliga a reconocer también la de sus semejantes.
Otra cosa es hablar de “pecado” como si Dios pudiera ser ofendido. El concepto de “pecado” nos asoma a una dimensión confusa e incluso de extravío mental, pues a Dios no lo tocamos más que en sus criaturas: pedimos perdón a Dios porque lo ofendemos en sus criaturas. En este contexto, sería de locos atreverse a “perdonar a Dios” por las cosas que nos salen mal o los daños que nos causan sus criaturas. Después de todo, los “pecados” no dejan de ser simples equivocaciones, torpezas o despistes.
La disposición a perdonar debería estar grabada a fuego en la psique de todo ser humano como contrarréplica a los desaguisados que ocasiona su esencial limitación. Queriendo o sin querer, causamos trastornos a nuestros semejantes por los que debemos pedirles perdón y, si los hubiere, reparar los daños causados. Pero, mientras Dios disculpa y perdona siempre, nosotros a veces nos resistimos a hacerlo o no lo hacemos. Resulta paradójico que muchos cristianos pidan constantemente perdón a Dios y ellos se venguen de quienes los ofenden. El “perdono, pero no olvido”, tan frecuente, es solo un “perdón 0-0”, sin fuerza ni trascendencia.
Quien no perdona es necio y engreído, reniega de su condición de criatura divina y se corta las alas. Pedir perdón y perdonar son poderes que encumbran a quienes los prodigan. Cuanto más duro resulte el perdón, como en los casos de ofensas que remueven las tripas y obnubilan la mente, más engrandece y magnifica. Pedir perdón y perdonar son poderes divinos transferidos al hombre por su condición de tal. De haberlos ejercido como era debido en la trayectoria humana nos habría ahorrado mucho dolor y evitado atroces guerras. Sin el perdón de por medio, pedido y dado, la convivencia humana y la evangelización quedan fuera de juego.
Espiritualidad
Cristianismo, Jesús, Perdón






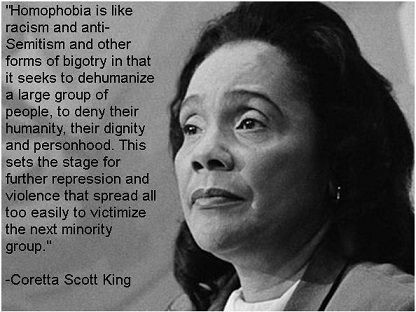






Comentarios recientes